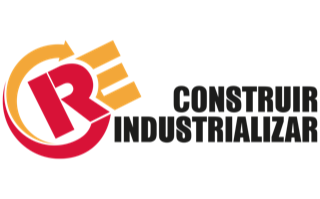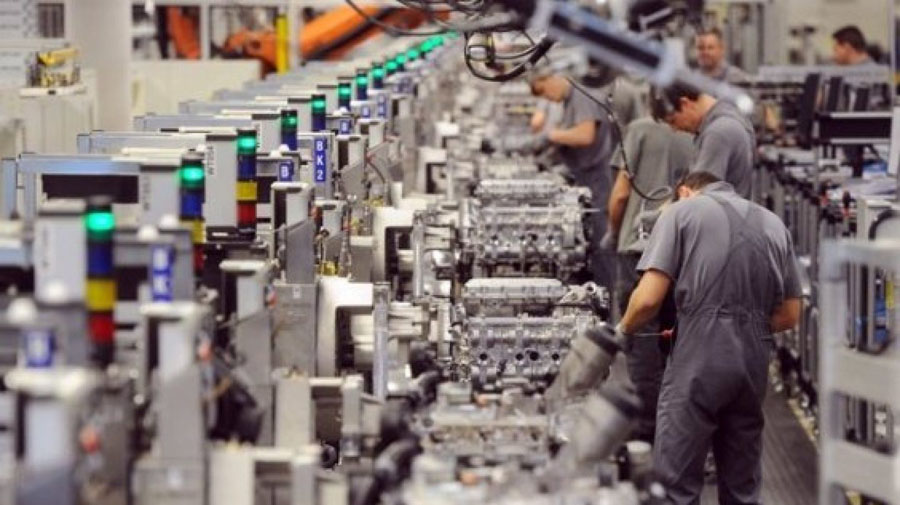Hoy, 10 de marzo, se cumplen 40 años de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (ET), aniversario que coincide con el anuncio de la elaboración de un nuevo “ET del siglo XXI”.
Su objetivo debe ser responder a los nuevos retos a los que se enfrenta el trabajo, su organización y regulación, así como cambiar las políticas que han ido contrarreformando el ET inicial y convirtiendo la realidad laboral en insostenible, improductiva económicamente y generadora de desigualdad y descohesión social. Esta es la verdadera encrucijada a la que se enfrenta la renovación del ET: abordar los retos del futuro, empezando por el más prioritario de todos ellos, que consiste en cuestionar su presente.
En nuestra opinión, lo esencial es corregir los perversos efectos que las últimas reformas laborales (y muy significativamente la de 2012), así como la ilógica que nos ha conducido a la situación actual, desde la reforma de 1984, pasando por el nonato “plan de empleo juvenil” —desencadenante de la gran huelga general de 1988—, continuando con las de 1994 y 2002, las de 2010 y 2011 y culminando con la de 2012, sin duda la más disruptiva de todas ellas. Cada una de esas reformas ha sido un trampolín para la siguiente y sin cumplir ninguno de los objetivos que argüían perseguir, pero sumando efectos negativos sobre el sistema económico en términos de demanda, formación profesional, inversión privada en innovación, productividad y competitividad. En el sistema social ha repercutido, entre otras cosas, en la baja natalidad de nuestro país, en la disminución de los recursos para la financiación de las pensiones, en la emigración de profesionales y trabajadores cualificados o en el gran aumento de las diversas formas de pobreza.
Esa orientación, basada en el principio “más vale un empleo precario que ninguno”, ha sido reforzada por las políticas europeas a partir, sobre todo, de la crisis iniciada en 2008 y las políticas de austeridad, radicales e insolidarias, que se han centrado fundamentalmente en el debilitamiento de la negociación colectiva, del derecho del trabajo y de la protección social. En esta línea, la reforma laboral de 2012 incide básicamente en dos aspectos esenciales: aumentar el poder unilateral del empresario y facilitar los despidos por parte de las empresas. Esos aspectos “más lesivos” de la reforma afectan, entre otros, a varios artículos del ET, como el 41, el 82.3, el 86, el 84.2, o el 51 y el 56; que, sin ser los únicos, son los más urgentes de ser modificados en el más inmediato de los presentes.
El primer elemento que hace más diferente nuestro modelo laboral respecto a los de otros países de la UE es la generalizada utilización fraudulenta, en un alto porcentaje de falsos contratos temporales, algo que contamina al conjunto del sistema. Centrar la competitividad en la devaluación salarial ha llevado a un círculo vicioso: regulación con definiciones imprecisas de los contratos temporales, falta de regulaciones, políticas y medios para perseguir y penalizar el fraude, degradación de las regulaciones de los diferentes tipos de despidos, progresiva equivalencia a la baja entre el contrato indefinido y el temporal, incremento de falsos autónomos y falsos becarios o la deficiente regulación laboral de las subcontratas y cadenas de valor de las empresas. Las consecuencias empíricas son el alto porcentaje de contratos temporales no realmente causales, el crecimiento de los contratos a tiempo parcial involuntarios, la precarización de los trabajadores interinos de la Administración, bajos salarios y bajada de productividad. O el comportamiento atípico de esta última respecto al crecimiento del PIB: crece cuando este baja y no mejora en la misma proporción cuando sube, como consecuencia de la facilidad para despedir y renovar el personal con menores costes. Tampoco existe un sistema obligatorio, como el Kurzarbeit alemán o similares, que proteja la permanencia en el empleo y no la facilidad para despedir al empleado. Cambiar esta situación es básico y urgente.
Hace cuatro décadas, el ET nació sobre el cimiento del Acuerdo Básico Interconfederal de 1979 (ABI), negociado entre UGT y CEOE, en respuesta a una invitación del ministro Calvo Ortega a los interlocutores sociales, con la disposición de integrar en el proyecto de ley lo que fueran capaces de acordar. Dicho acuerdo se tradujo sobre todo en el título tercero del ET. Hoy, el contexto es diferente, pero no menos crucial. El desafío ecológico y el social tienen que ir juntos para poder avanzar. La regulación de las empresas y sus objetivos están abocados a transformarse, y los interlocutores sociales, a entenderse, si queremos responder eficazmente a los desafíos señalados. Para hacerlo, ahora como siempre, la clave de bóveda de una nueva arquitectura productiva seguirá siendo el trabajo. El panorama mundial actual empieza a parecerse a aquel y tenemos la obligación histórica de evitarlo.
Desde la perspectiva de quienes elaboramos el ET y a quienes nos corresponde hoy actualizarlo o aceptar la propuesta de elaborar uno nuevo, hay dos asuntos claves que tenemos que abordar: por un lado, la transposición de cartas, directivas, normas, convenios, sentencias y programas de la Unión Europea, del Consejo de Europa, de la OIT y de Naciones Unidas, algunas de ellas ya anunciadas, como los convenios de la OIT sobre el trabajo doméstico y las violencias y acosos en el trabajo. Otras, como la puesta en práctica del Pilar Europeo de Derechos Sociales, basado en 20 principios referidos a igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, condiciones de trabajo justas, protección e inclusión social, no deberían quedar sin ser implementadas.
A su vez, el impacto de la revolución digital sobre la organización y la división del trabajo va a tener, probablemente, tantas repercusiones como la precedente revolución industrial. Aquella dio paso al Estado social, y en esta dependerá de lo que hagamos para mantener aquellos principios y objetivos. También tenemos la certidumbre de que nos enfrentamos a un desafío ecológico sin precedentes, debido a nuestro modelo de desarrollo. Ambas evidencias nos obligan a repensar nuestra concepción del trabajo, tanto desde el punto de vista de la relación con las nuevas tecnologías como desde el de la sostenibilidad de nuestros modos de producción.
La revolución digital conlleva riesgos y oportunidades. Los primeros apuntan a una deshumanización del trabajo: trabajadores del clic, un trabajo concebido sobre el modelo de los ordenadores, los contratos a llamada y a destajo, o la uberización del trabajo en un sistema “inferior al del empleo asalariado”. Mientras esperamos a los robots, asistimos en la realidad laboral a la vuelta al siglo XIX más que al avance hacia el XXI. Esta revolución digital, sin embargo, también podría dar paso a un trabajo creativo y protegido, concentrando el trabajo humano, como señala Alain Supiot, sobre lo que no pueden hacer ni la inteligencia artificial ni los robots: lo incalculable y lo improgramable. Por ello, el futuro del trabajo dependerá de nosotros para que sea generador de derechos y acorde con el ser humano, tanto en su aspecto físico como en su realización como persona.
Desde esta perspectiva, solo partiendo de la base de un ET sólido podremos idear un instrumento de futuro con el que el Estado social que reconoce la Constitución esté plenamente salvaguardado.